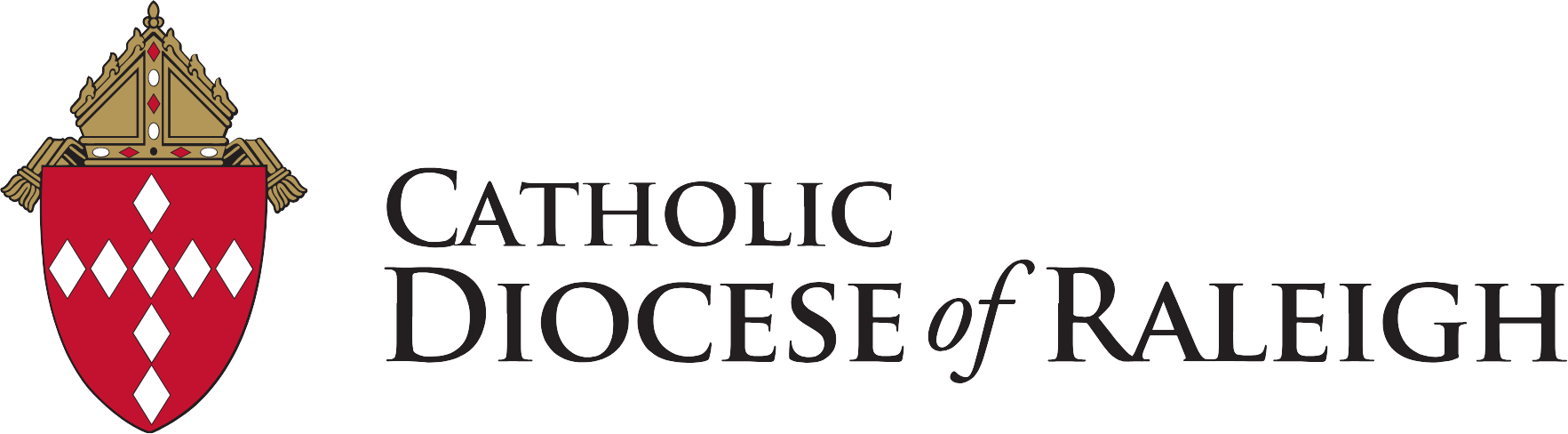Viendo Dios Padre la condición horrorosa en la que el ser humano quedó a consecuencia del pecado original, actuó de manera increíble para mostrar su infinito Amor hacia nosotros y restaurar el orden perdido: ¡nos dio su único Hijo!
Contando con el «sí» de María, Dios nos envió a Jesús: ¡su Hijo inmigró del cielo a la tierra! Así se realiza el misterio de la Encarnación. Viendo la miseria que el pecado había creado, Dios permitió que su Hijo, haciéndose pobre, enriquezca nuestros corazones con el tesoro de su misericordia.
Ese es su plan para salvarnos de nuestra condición de esclavos del pecado —un plan de inmigración divina para rescatarnos—. El cielo se fijó en la tierra; Dios asume nuestra naturaleza para hablar nuestra lengua y restaurar la dignidad que nos impartió cuando nos creó.
Aunque este era el plan de Dios para nosotros, parecería obvio que fuera aceptado, pero como sabemos, no fue así. Desde el principio encontró oposición. Aquel que emigró del cielo a la tierra fue perseguido y, siendo aún niño, tuvo que huir con su Madre y San José a un país extranjero para que su vida fuera protegida. En su vida pública, la predicación de su Evangelio —la Buena Nueva— crea incomodidad. ¡La presencia de Jesús molesta, reta, sacude!
Inmigró a nosotros para liberarnos de la condición de pobreza en la que vivíamos. Jesús predica un Evangelio que nos abre los ojos para reconocer al prójimo y sus necesidades. Nos invita a descubrir al Padre en Él, porque todo el que ve a Jesús ve al Padre. Él mismo nos da la clave para encontrarlo: ¡Jesús está en el prójimo!
Esta divina inmigración del Amor a la tierra es una revolución que desconcierta a una sociedad arraigada en la ley. Una sociedad así enfatiza las rúbricas y los actos externos mientras se olvida de la persona. Allí la esperanza se desvanece en la desigualdad. Allí se valora más el poseer que el ser; las cosas materiales más que la persona; el trabajo más que la dignidad humana; la ley y la violencia más que el Amor al prójimo...
Esta revolución creó incomodidad: la institución se sintió atacada y reaccionó buscando eliminar al causante de todo esto. Se olvidaron de la humildad y de su necesidad del prójimo y de ser liberados del pecado. Manipularon la ley para eliminar a aquel inmigrante del cielo que ofrecía un nuevo orden.
Este orden, el orden del Amor, nos abre los ojos para descubrir la belleza del plan de Dios para cada uno: un plan que restaura la dignidad y que nos permite descubrir a Jesús en el rostro del prójimo —un plan donde prima el Amor a Dios y la vida del ser humano.
Sería bueno que nos cuestionáramos con sinceridad: ¿Le damos realmente libertad a Jesús para emigrar a nuestro corazón y colmarnos de la vida y el Amor que Él nos ofrece? ¿O, por el contrario, le ponemos barreras —como puntos de control de aduana— que le dificultan emigrar a nuestro corazón, de ser parte de nuestras vidas? ¿Cuánto miedo tenemos de darle la vía libre para que podamos ser recipientes de su reino?
El pecado es una barrera. Al escoger el pecado, la dignidad humana queda comprometida y el corazón queda sumido en la miseria, perdiendo la capacidad de descubrir a Jesús en el prójimo. Cuando amamos a Jesús solo a nuestro gusto —cuando es conveniente— así también lo hacemos con el prójimo. Cuando le ponemos barreras a Dios, esas mismas barreras aparecen en nuestras relaciones con nuestros hermanos y hermanas.
En Jesús, Dios Padre crea un puente que une el cielo y la tierra; un puente que nos une en el Amor, que sana en la caridad y enriquece en el compartir. Desafortunadamente, en vez de aprovechar ese puente, muchas veces creamos muros de egoísmo —de falsa autosuficiencia e indiferencia— muros que nos separan de Dios y del prójimo.
Todos en la tierra somos peregrinos y estamos llamados a ir al cielo: estamos llamados a ser santos. El puente para entrar al cielo y la visa que se requiere es el Amor: el Amor a Dios y el amor al prójimo como a uno mismo. El Amor en nuestro corazón es la medida con la que se nos medirá.
La humanidad ha decidido emigrar del Amor de Dios, emigrar de su Hijo. Al separamos de Él, queda un vacío en el corazón. En vez de aceptar a Jesús, aquel puente que une cielo y tierra, creamos muros ideológicos para refugiarnos del temor a la soledad, a la oscuridad, a la verdad.
Al separarnos del que es la Verdad, cada uno crea su propia «verdad» —su propia versión de la realidad donde la verdad es subjetiva y a conveniencia personal— produciendo un mundo de relativismos. Allí no hay Verdad que nos una. Existe el caos, que es la expresión del egoísmo de vivir sin Dios, de vivir sin el Amor que una.
Al emigrar de su Amor perdemos también la capacidad de encontrar el rostro de Jesús en el prójimo. Entonces, alejados de Dios y del prójimo, la dignidad humana —nuestra propia dignidad— desaparece y, en vez, el ser humano se convierte en una comodidad más que se puede negociar o desechar.
Dejemos de crear muros para protegernos de nuestras inseguridades y, en vez, demos paso libre para que Jesús emigre a nuestros corazones y los colme de su Amor, Amor a Dios y al prójimo.